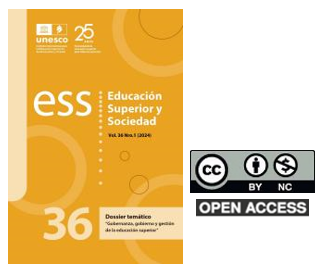 REVISTA EDUCACIÓN SUPERIOR Y SOCIEDAD
REVISTA EDUCACIÓN SUPERIOR Y SOCIEDAD
2024, Vol.36 Nro.2 (jul. - dic.), pp. 110-132
https://doi.org/10.54674/ess.v36i2.944
e-ISSN: 26107759
La academia mexicana en Ciencias Sociales: navegando las pautas de neoliberalismo
Mexican academy of social sciences: navigating the patterns of neoliberalism
Oscar Felipe García 1
https://orcid.org/0000-0002-4935-5879
Beatriz Helena González 2
https://orcid.org/0009-0003-6908-8442
1. Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México
2. Famimundo Institute, Guadalajara, México
RESUMEN
En México, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) es la institución académica más representativa. En el año 2019, las Ciencias Sociales representaba, el 16.5% de sus 30,532 miembros. Durante los últimos cuarenta años, sus miembros han sido testigos de los cambios en las políticas de Ciencia y Tecnología que impactan de manera directa su modo de producir conocimiento, presentando lo que algunos han denominado rasgos de ciencia neoliberal (Ordorika I. , 2004). A partir de un paradigma constructivista, este estudio explora trayectorias profesionales y percepciones de 50 científicos sociales miembros de los niveles II y III del SNI, mediante una metodología cualitativa sustentada en entrevistas en profundidad. Los resultados contrastan las narrativas entre investigadores con mayor y menor permanencia en el sistema, resaltando la incorporación de prácticas alineadas con la ciencia global, que evidencia el abandono de agendas de investigación nacionales, pérdida de autonomía y límites a la libertad académica (Pérez Mora, 2020), además de prácticas que navegan entre las lógicas del mercado y del poder entre otros. Finalmente, se cuestiona la relación entre ciencia y desarrollo nacional, planteando interrogantes frente a los efectos de los recientes cambios en la Política de Ciencia y Tecnología, que propende por una ciencia con incidencia social, de corte antineoliberal.
PALABRAS CLAVE: Academia; ciencias sociales; neoliberalismo; producción de conocimiento; profesión académica
Mexican academy of Social Sciences: navigating the patterns of neoliberalism
ABSTRACT
In Mexico, the National System of Researchers (SNI) is the most representative academic institution. In 2019, the Social Sciences represented 16.5% of its 30,532 members. During the last forty years, its members have witnessed changes in Science and Technology policies that directly impact their way of producing knowledge, presenting what some have called traits of neoliberal science (Ordorika I., 2004). Based on a constructivist paradigm, this study explores the professional trajectories and perceptions of 50 social scientists who are members of levels II and III of the SNI, using a qualitative methodology supported by in-depth interviews. The results contrast the narratives between researchers with greater and lesser permanence in the system, highlighting the incorporation of practices aligned with global science, which shows the abandonment of national research agendas, loss of autonomy and limits to academic freedom (Pérez Mora, 2020), in addition to practices that navigate between the logic of the market and power, among others. Finally, the relationship between science and national development is questioned, raising questions regarding the effects of recent changes in the Science and Technology Policy, which favors science with social impact, of an anti-neoliberal nature.
KEY WORDS: Academy; social sciences; neo-liberalism; knowledge production; academic profession
Academia mexicana de ciências sociais: navegando nos padrões do neoliberalismo
RESUMO
No México, o Sistema Nacional de Pesquisadores (SNI) é a instituição acadêmica representativa. Em 2019, as Ciências Sociais representavam 16,5% dos seus 30,532 associados. Durante os últimos quarenta anos, seus membros testemunharam mudanças nas políticas de Ciência e Tecnologia que impactam diretamente na sua forma de produzir conhecimento, apresentando o que alguns chamaram de traços da ciência neoliberal (Ordorika I., 2004). Baseado num paradigma construtivista, este estudo explora as trajetórias e percepções profissionais de 50 cientistas sociais membros dos níveis II e III do SNI, utilizando uma metodologia qualitativa apoiada em entrevistas em profundidade. Os resultados contrastam as narrativas entre pesquisadores com maior e menor permanência no sistema, destacando a incorporação de práticas alinhadas à ciência global, o que mostra o abandono das agendas nacionais de pesquisa, perda de autonomia e limites à liberdade acadêmica (Pérez Mora, 2020), além de práticas que navegam entre a lógica do mercado e do poder, entre outras. Por fim, questiona-se a relação entre ciência e desenvolvimento nacional, levantando questões quanto aos efeitos das recentes mudanças na Política Científica e Tecnológica, que privilegiam a ciência com impacto social, de natureza antineoliberal.
PALAVRAS-CHAVE: Academia; ciências sociais; neo-liberalismo; produção de conhecimento; profissão académica
Académie mexicaine des sciences sociales : naviguer dans les schémas du néolibéralisme
RÉSUMÉ
Au Mexique, le Système National des Chercheurs (SNI) est l’institution académique le plus représentatif. En 2019, les sciences sociales représentaient 16,5 % de ses 30,532 membres. Au cours des quarante dernières années, ses membres ont été témoins de changements dans les politiques scientifiques et technologiques qui ont un impact direct sur leur manière de produire des connaissances, présentant ce que certains ont appelé des traits de la science néolibérale (Ordorika I., 2004). Basée sur un paradigme constructiviste, cette étude explore les trajectoires professionnelles et les perceptions de 50 chercheurs en sciences sociales membres des niveaux II et III du SNI, à l'aide d'une méthodologie qualitative appuyée par des entretiens approfondis. Les résultats contrastent les récits entre chercheurs plus ou moins permanents dans le système, mettant en évidence l'incorporation de pratiques alignées sur la science mondiale, qui montre l'abandon des agendas nationaux de recherche, la perte d'autonomie et les limites de la liberté académique (Pérez Mora, 2020), en plus des pratiques qui naviguent entre logique du marché et pouvoir, entre autres. Enfin, la relation entre science et développement national est remise en question, soulevant des questions sur les effets des récents changements dans la politique scientifique et technologique, qui favorisent la science à impact social, de nature anti-néolibérale.
MOTS CLÉS : Universités ; sciences sociales ; néolibéralisme ; production de connaissances, profession académique
1. INTRODUCCIÓN
Los miembros de la academia mexicana han sido testigo de los cambios multidimensionales de los últimos cuarenta años, enmarcados en políticas neoliberales que favorecen la liberalización del mercado, la privatización y la desregulación económica principalmente. Estas políticas incidieron en el manejo macroeconómico de los sistemas nacionales por parte de organismos internacionales (Harvey, 2007), entre los que debemos incluir el sistema de ciencia y tecnología. En efecto, en este campo, diversos estudios identifican características de un capitalismo cognitivo, que domina los sectores estratégicos de las economías desarrolladas, tales como la alimentación, la generación de nuevos conocimientos, la innovación, la salud, las patentes sobre la vida y sobre los fármacos, entre otros (Lander, 2006); (Peck & Tickell, 2002); (Peck & Tickell, 2002) (Touraine, 1969); (Vercellone, 2004); (Ordorika & Lloyd, 2013); (Aibar, 2014); (Ibarra Colado, 2005); (Walker, 2017); (European Commission, 1995).
En este contexto, las y los académicos han visto su oficio entrelazado con iniciativas financiadas con capitales públicos, privados, así como por proyectos nacionales e internacionales, regidos por reglas de mercado que establecen criterios de operación hacia adentro y hacia afuera, con el fin de lograr productos de conocimiento, que incluso ponen en cuestión los derechos de autor, entre otros elementos característicos de lo que se ha denominado la ciencia neoliberal (Ordorika, 2004).
Esta ciencia con rasgos neoliberales coincide con lo que algunos han denominado la ciencia global (Vessuri, 2014), cuyos parámetros son gobernados por los centros de conocimiento mundial, comúnmente llamados main stream, e impuestos en Latinoamérica desde la década de los ochenta. Sin embargo, encontramos en México, una tendencia que propende por desarraigar algunos legados del neoliberalismo, bajo el programa de gobierno llamado la Cuarta Transformación, del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). En especial, en materia de ciencia, se promueven cambios al sistema de ciencia y tecnología, impulsados por la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023, entre los que se destaca una ciencia con sentido social, la proclamación del derecho a la ciencia, como derecho humano, entre otros.
Por lo anterior, los participantes de la academia se ven abocados a nuevas lógicas de producción del conocimiento, que contradicen prácticas y exigencias que hasta el momento abrazaban. Estos nuevos planteamientos no logran encontrar un asidero en la comunidad académica – científica – pues la misma ha estado regulada por los criterios de un estado evaluador[1] (Neave, 1998) – a fin con el rol que las políticas neoliberales le asignaron, el mismo que se rigió por los criterios de una economía de mercado y, por consiguiente, su prioridad no ha sido el impacto social.
Es así como en el periodo de transformación del Sistema de Ciencia y tecnología en México, se planteó este estudio cualitativo a partir de la aproximación mediante entrevistas de profundidad de 50 representantes de la academia mexicana en el área de las ciencias sociales. Estos miembros de la academia pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SIN) mexicano, en los niveles II y III. Este estudio, realizado desde la Universidad de Guadalajara (UdeG), integra un conjunto de aproximaciones a las y los académicos durante el año 2022 cuyo objetivo fue identificar sus percepciones frente a la construcción de ciencia bajo el entramado de políticas neoliberales y los desafíos de ciencia social planteados por el gobierno de turno.
El documento se organiza en cinco secciones. La primera describe algunas precisiones conceptuales del estudio; la segunda, caracteriza la población, objeto de estudio y la muestra. La tercera, presenta la metodología adoptada por la investigación y detalles del trabajo de campo. La cuarta, expone los resultados y hallazgos relevantes de las interacciones con las y los investigadores. Por último, se exponen ideas para una discusión en la temática, así como algunas reflexiones finales a modo de conclusiones.
1.1. Precisiones Conceptuales
Paralelo a las teorías de la innovación propuestas en el marco de la sociedad de la información (Bell, 1981) y del conocimiento, en los años ochenta se vivieron en diversos países, entre ellos principalmente, en los latinoamericanos crisis económicas en razón a las medidas de proteccionismo adoptadas y a la fuerte intervención del estado en sus modelos de producción, demostrando una incapacidad estatal para controlar el déficit público. En este contexto, se motivó la celebración de uno de los acontecimientos más importantes en la historia del capitalismo, el cual dio un giro a las políticas de índole económico, financiero y comercial con impacto en muchos países, lideradas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) - creado en el año de 1946-, y precursor de una “nueva” ideología denominada el neoliberalismo. Nos referimos a los acuerdos del Consenso de Washington (1989), promovidos por el FMI, el Banco Mundial (BM) y el Tesoro de los Estados Unidos, tres instituciones con sede en Washington, que direccionaron reestructuraciones a las economías latinoamericanas que buscaban asegurar la supervivencia del orden económico prevaleciente.
Las medidas del Consenso de Washington dieron un impulso adicional al proceso de la globalización en el mundo, pues fueron implementadas en gran parte de los países latinoamericanos, condicionados por parte del FMI, a cambio de ayudas financieras para superar las crisis económicas. De manera paralela, se reconoce al conocimiento como altamente incidente en la estrategia capitalista del siglo XXI, introduciendo una etiqueta sociológica conocida como el capitalismo cognitivo, o capitalismo académico (Vercellone, 2004) a su vez un concepto político, que señala menos la ineluctable transformación de un modelo técnico, en el que la relación salarial está coaccionada y sometida a una constelación expansiva de saberes y conocimientos. La cadena productiva del conocimiento incluye un indeterminado conjunto de mediaciones sociales, que impacta al ciclo de negocios directo; en esas mediaciones sociales intervienen trabajadores del conocimiento (Drucker, 1993), personas que desde sus oficios inventan, crean y ponen en circulación nuevos conocimientos.
Por supuesto, no podemos concebir un capitalismo sin propiedad privada, pues la propiedad privada fue precisamente el origen del capitalismo (Polanyi, 2018), y sobre sus reglamentaciones, pilares y restricciones entretejen las relaciones socioeconómicas en una sociedad. De igual manera, en las dinámicas de mercado, surgen actores económicos, multinacionales, que juegan un papel predominante en el mercado de la ciencia, liderando toda una industria global del conocimiento, ante la cual deben alinearse, las Instituciones de Educación Superior (IES), los gobiernos y por supuesto, los trabajadores del conocimiento, entre los que hemos incluido a los dedicados a la investigación, a los que producen ciencia.
1.2. Patrones de una ciencia bajo pautas neoliberales
Uno de los ámbitos prioritarios del neoliberalismo era propiamente el ámbito de la ciencia y del conocimiento. Era preciso extender la tutela del mercado a la ciencia no solamente para que ciencia e innovación, a través de la comercialización, pudiesen dar mejores frutos e impulsar la competitividad y el crecimiento, sino también porque sólo el mercado tenía la competencia necesaria para identificar y premiar la buena ciencia, penalizando el conocimiento inútil o perjudicial (Mirowski, 2011). El objetivo fundamental de los partidarios del neoliberalismo, por lo tanto, no era la comercialización de la ciencia per se, sino la incorporación de la ciencia y el conocimiento al mercado. Nacía así, la economía del conocimiento, la cual, a comienzos del siglo XXI, fomenta una carrera, en la que los países desarrollados llevaban ventaja en la misma, y los países en vías de desarrollo reconocían la necesidad de superar la brecha de conocimiento y digital, desigualdades que se hicieron evidentes entre los trabajadores de las Instituciones de la Educación Superior (IES), docentes e investigadores.
Ahora bien, otro de los efectos de la globalización, demarcada por políticas de orden neoliberal, fue el incremento de los sistemas de evaluación de la producción científica, los cuales a su vez, plantearon rutas específicas que las y los investigadores tenían que recorrer para alcanzar los indicadores y resultados que se plantean dentro de los criterios generales de ciencia global; la dinámica de la globalización acompañada de la hegemonía de los discursos y políticas neoliberales produjeron profundos cambios estructurales a nivel político, económico y cultural generando nuevas pautas de regulación social y reformas en las relaciones Estado y la sociedad y entre la educación y la economía (Walker, 2017); (Delgado Wise & Chavez Elorza, 2015); (Torres & Schugurensky, 2001). Pese al apogeo del término “sociedad del conocimiento”, el campo de la educación superior experimentó la disminución del financiamiento público de las universidades y la adopción de políticas que facilitaron la expansión de la oferta privada en el ingreso y fortalecimiento de un mercado universitario. De manera paralela, la lógica de las actividades académicas y no académicas se diseñó bajo criterios empresariales y mecanismos de evaluación que fomentaron la expansión cuantitativa de los sistemas de educación superior a nivel mundial.
En efecto, una fuerte tendencia es el ejercicio de control y la regulación a través de mecanismos de evaluación de los sistemas, las instituciones y los actores, lo cual dio lugar al asedio a las academias (Pérez Mora, 2020). Según Ordorika (2004), los procesos de evaluación constituyen uno de los instrumentos a través de los cuales se busca incorporar relaciones de mercado o prácticas similares a las del mercado a las instituciones universitarias.
Sin embargo, el mismo Sistema Nacional de Investigadores (SIN) que representaba a la academia mexicana, no podía mantenerse al margen de las estructuras sociales, económicas y políticas de la época, por lo que se hace evidente la incorporación de criterios económicos y de mercado en la actividad de producción de conocimiento por parte de los miembros del SNI, situación que con el tiempo motivó la reflexión en torno de la autonomía académica, la independencia científica, la gestión de la ciencia y la tecnología, las agendas de investigación autóctonas entre otros (Pérez Mora, 2020). En un principio, esta incorporación de cierto gerencialismo en la producción científica fue equilibrada por la gestión evaluativa a cargo de los mismos miembros de la comunidad científica, pues es ésta la que ha elaborado los criterios para realizar los dictámenes. Sin embargo, en las últimas décadas, la evaluación ha recaído más en métodos bibliométricos restringiendo potencialmente el margen de acción que tenían los comités de pares y delegando en organismos internacionales y empresas privadas en materia de publicación de artículos científicos los criterios para aceptar los paper y consecuencialmente divulgar los productos de investigación ACSB, 2012; Castellani et al., 2016; Hicks et al, 2015 Citado por Vasen, 2018).
2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO
El Sistema Nacional de Investigadores (SIN), es la institución académica en México, más emblemática, representativa y reconocida; Los niveles II y III, lo conforman los miembros del sistema con mayor productividad científica, reconocimiento nacional o internacional, liderazgo académico, infraestructura, divulgación de la ciencia y participación en actividades educativas. La aproximación a los miembros del SNI es muy relevante debido a que ostentan un lugar de autoridad, privilegio e influencia en la academia. En promedio, han transitado 24 años en el sistema, y algunos un poco más en la academia mexicana.
Conforme a la base pública del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, existían en el 2021 en México 1,152 personas investigadoras pertenecientes a las ciencias sociales, en los niveles II y III del Sistema Nacional de Investigadores distribuidos en el territorio mexicano como puede verse en la figura 1.
Figura 1. Distribución de investigadores por estado en México, 2019.
Fuente: Estimaciones propias a partir de datos SNI, Ciencias Sociales, 2019.
En el mapa se observa presencia de investigadores sociales en todo el territorio mexicano; sin embargo, la distribución espacial de los mismos en las entidades federativas es heterogénea, presentando concentraciones en tan solo tres entidades federativas, a saber, Baja California, Jalisco y el Estado de México y en el Distrito Federal (color azul fuerte). Éstas agrupan entre el 60% y el 63% de investigadores en ciencias sociales nivel II y III, adscritos a instituciones académicas y centros de investigación con mayores financiamientos para la investigación.
Por otra parte, entidades como Baja California Sur, Durango, Nayarit, Hidalgo, Tabasco y Campeche (color rojo fuerte) tan solo reportan un 2% de investigadores, develando una baja incidencia de la investigación en ciencias sociales en estos territorios, situación coadyuvada con instituciones poco conocidas y con escaso financiamiento. También, se observa que las entidades federativas del centro de la república como Aguascalientes, San Luis Potosí y Querétaro (color amarillo), no alcanzan el 8% de investigadores cuando en contraste son tres territorios que puntean el índice de competitividad urbana concentrando cerca del 80% del PIB nacional. De igual manera, en el mapa se observa una distribución desigual de investigadores en los territorios de la frontera norte en comparación con la frontera sur.
Las temáticas de interés para estas entidades se presumen similares, por la condición de frontera, pero los recursos económicos y humanos no se distribuyen por igual en los territorios, prevaleciendo el interés en contextos con mayor financiación para la investigación, como sucede con Baja California, cuyas instituciones tienen fuertes vínculos con pares en los Estados Unidos de América. Vale la pena dirigir la atención del lector hacia Guerrero, Tlaxcala, Quintana Roo, Oaxaca, Yucatán y Cohauila (color naranja), donde se evidencia altas tasas de marginación social, violencia, desigualdades sociales y económicas que ameritan el análisis científico social en búsqueda de propuestas de desarrollo, pero que tienen pocos investigadores y consecuencialmente, poco financiamiento o viceversa. Por último, se observa una mediana concentración de investigadores en las entidades territoriales del sur, que limitan con Centro América, en las que se ha fortalecido la investigación en antropología social, sociología, interculturalidad, población indígena e historia en razón a la diversidad cultural e histórica de la región.
Las observaciones frente a la distribución de investigadores por estado en México, 2019, nos permiten concluir que el financiamiento a la investigación social no está correlacionada con la presencia de desafíos sociales y económicos en los contextos, denotando un círculo vicioso en que se hace evidente que más investigadores atraen mayor financiación y proyectos, lo que a contrario sensu deja por fuera a los contextos que por sus problemáticas sociales y económicas ameritaría mayor aporte de la investigación para su desarrollo, pero que no cuentan con las instituciones o el número de investigadores que atraigan el financiamiento de estas agendas de investigación.
2.1. Caracterización de la muestra de estudio
La muestra de este estudio fue obtenida mediante una estrategia aleatoria de selección de los miembros del SNI correspondiente al área de las Ciencias Sociales en los niveles II y III. El proceso para participar en el sondeo que daría lugar a la muestra de la investigación fue libre y espontáneo, contando con el consentimiento informado para participar en la investigación y hacer parte de la base de datos de la muestra, bajo el compromiso de guardar la confidencialidad de sus nombres, lugares de adscripción, nacionalidades entre otros datos sensibles. Las y los investigadores participantes, diligenciaron las respuestas al sondeo a través de un formulario Google forms, cuya liga de acceso se les compartió vía correo electrónico, en su mayoría institucional, solo en algunos casos personal. Se obtuvo la participación de 210 investigadores, de los cuales 50 accedieron a realizar una entrevista en profundidad. El 73% de la muestra eran investigadores nivel II del SNI, con un rango de ingreso al SNI entre (1984 y 2015) y un rango de ingreso a ese nivel II entre el (2002-2020). Por su parte, 27% de la muestra pertenecían al nivel III del SNI, con un rango de ingreso al SNI entre (1984-2008) y un rango de ingreso a ese nivel III entre (1992-2020). La tabla 1 contiene datos generales de la muestra.
Fuente: Elaboración propia a partir de sondeo de la investigación
Las entrevistas fueron realizadas en su mayoría a través de la plataforma zoom, en una cuenta personal que facilitaba la duración de las entrevistas de manera indefinida. Algunas entrevistas se realizaron de manera presencial. El grupo de personas entrevistadas estuvo conformado en un 50% hombres, 50 % mujeres. Ver tabla 2.
Fuente: Elaboración propia a partir del muestreo.
Las personas investigadoras entrevistadas tenían una media de edad de 62 años, encontrándose el 86% por encima de los 55 años y el 14% por debajo. Ingresaron al SNI en el año 1997, lo que arroja aproximadamente 24 años dentro del sistema. El 38% de los entrevistados ingresaron al sistema en sus primeros 10 años de creación, incluso cuando no se exigía el doctorado para entrar. El 44% ingresó al sistema entre 1995 y el 2004, fueron testigos de la implementación de sendos cambios en la evaluación de su producción científica producto de la implementación de criterios que hemos relacionado con la ciencia neoliberal. Finalmente, el 18% de los entrevistados ingresó al sistema a principios de la década del dos mil, época en la que México, empezaba a ser visible en la ciencia global.
3. METODOLOGÍA – TRABAJO DE CAMPO
Para efectos de conceptualizar los postulados teóricos, se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica bajo buscadores de ciencia global, capitalismo, neoliberalismo, políticas de ciencia y tecnología, academia de ciencias sociales entre otros. A fin de relacionar las narrativas de las y los investigadores con los postulados conceptuales, se seleccionó un enfoque metodológico cualitativo, utilizando entrevistas en profundidad y el análisis del contenido (Krippendorf, 1990). Este enfoque se seleccionó debido a sus ventajas para abordar cuestiones relacionadas con la subjetividad en las trayectorias profesionales y prácticas académicas en particular.
Así las cosas, este trabajo está sustentado en una metodología mixta de revisión documental contrastada con datos encontrados en las entrevistas semiestructuradas, realizadas de manera personal y en línea. Mediante un análisis mixto - que inició siendo deductivo y finalizó incorporando elementos inductivos - de orden temático y de contenido, se codifican los datos para interpretar los datos y responder a la pregunta de investigación.
La pregunta de investigación que guía el análisis de datos verbales recolectados en las entrevistas es: Cuáles son las prácticas de los y las académicas enmarcadas en pautas de políticas neoliberales y cuáles sus percepciones frente a las mismas.
Una vez terminada la entrevista, la plataforma zoom convertía la reunión en dos tipos de archivos: el audio y el vídeo. Procedimos a transcribir cada audio de las entrevistas, contando con un protocolo de transcripción. Todas las entrevistas fueron convertidas en texto a través de una transcripción literal, las cuales se subieron a la biblioteca de documentos primarios del programa del Atlas.ti, lo cual facilitó el análisis de contenido.
4. RESULTADOS – HALLAZGOS RELEVANTES
4.1. La transición: el antes y ahora de la academia mexicana
Es pertinente rescatar las memorias de cómo era la academia antes de la implementación de reformas. Después de las entrevistas, resaltamos tres características principales de la academia del pasado: la primera, eran las muchas oportunidades laborales para ingresar a la academia, la segunda, la libertad de explorar diversas líneas de investigación que no existían en México y la tercera, la apertura para experiencias internacionales en la práctica académica. Nos contaba Juana, mexicana, miembro del SNI II, con 29 años en el sistema que ingresó a la academia en la década de los ochenta, de una manera sencilla, al regresar de su doctorado en Inglaterra, envió sendos currículums a nivel nacional y de todos obtuvo oferta de incorporación laboral. Por su parte Luisa, mexicana, miembro del SNI II, con 32 años en el sistema, también nos contó que en su generación era muy fácil insertarse en la academia con su título de doctorado de Estados Unidos, no tuvo que pedir trabajo, a ella, se lo ofrecieron. Ese fue el caso de varios académicos entrevistados, resaltando que su ingreso se dio en plena apertura a la internacionalización de la educación, y las IES ocupaban talento humano calificado para poner en marcha sus programas.
Estos mismos académicos ven con preocupación el ahora de la academia mexicana, cuando en razón a restricciones presupuestales, la inestabilidad y precarización laboral reina en la mayoría de las IES. Lo anterior, por dos motivos principales, según nos contaron los entrevistados: el primero porque el relevo generacional se dificulta al pensar en un proceso de retiro en el que se desmejora considerablemente el ingreso económico de los académicos que en su mayoría vinculan su remuneración con los estímulos que reciben en razón de su productividad; el segundo, es que ya no es suficiente contar con doctorado, ni siquiera si este es en el exterior, con buenas credenciales, como decía Luisa, ahora sí, quieren bueno, bonito, barato, joven, pobre y con trayectoria. Al respecto de su pensión, Samuel, mexicano, SNI II, con 19 años en el sistema nos contaba que las condiciones de jubilación representan una merma con respeto su salario.
Esta y otras historias similares compartieron las y los investigadores entrevistados, quienes denunciaban una política de sobre sueldo, condicionado a los estímulos por la productividad y que no garantiza las condiciones laborales para un retiro digno, situación que perjudica el relevo generacional. La situación es generalizada a lo largo del territorio mexicano, siendo pocas las instituciones educativas que han asumido de manera institucional el tema del retiro o jubilación de los académicos.
De manera consecuencial con este tema de dificultad de retiro de los académicos investigadores actuales, encontramos la perspectiva laboral que tienen los académicos jóvenes que desean ingresar a la academia. Para ellos, el tema es de credencialización lo cual presiona sus estudios a temprana edad. Encontramos entonces profesionales con título de doctorado a sus 30 – 35 años buscando oportunidades laborales.
Otro rasgo de la academia mexicana del ahora, nos lo presentó Lida, mexicana, miembro del SIN II, con 32 años en el sistema, al notar que ha incrementado el número de jóvenes, que además de ser investigadoras, son activistas sociales. Sin embargo, en esta línea de fomentar académicos investigadores con una labor de activista social igualmente, puede producir un mayor desgaste al investigador, por la cantidad de trabajo que esto significa. En esta línea, Romeo, mexicano, miembro del SNI II, con 31 años en el sistema mencionó que, al inicio de su vida académica, realizaba investigación-acción, pero no publicaba un artículo por falta de tiempo.
Cada vez más las plantas docentes son conformadas por más profesores hora cátedra que por profesores de tiempo completo, lo que da lugar a que los primeros tengan varios compromisos laborales, en diferentes instituciones, golpeando a la larga su labor docente. Por otra parte, los que sí tienen la plaza de tiempo completo, poseen salarios de base bajos y logran compensarlos, como decía, Ilse, al estilo conejo, saltando en la continua persecución de la zanahoria.
Por otro lado, se notó que la juventud investigadora está más alineada a los criterios de evaluación de la producción científica dirigida por el CONACYT. Lida, mexicana, miembro del SNI II, con 32 años en el sistema, dijo: Los jóvenes, sí están metidos en esta perspectiva de indicadores, no producen lo que no les van a publicar y por consiguiente no les va a dar puntos”. Es una decisión de fondo, pues no se puede servir a dos señores, así en el “papel” el nuevo CONACYT y el reglamento del SNI lo esté solicitando - una ciencia con incidencia social-, pues humanamente no es posible para un investigador cumplir con los criterios de productividad que le exige el sistema.
Parece que a los jóvenes investigadores se les depara un futuro poco esperanzador en México en el campo de la ciencia y la tecnología, pues se les atrae por CONACYT para contratarlos, pero no se les da muchas garantías para que continúen su carrera. Nos comentaba Romeo, mexicano, miembro del SNI II, con 31 años en el sistema “Hoy en día en la academia mexicana hay muchos jóvenes investigadores, que no tienen certeza de su carrera académica, que trabajan en las Cátedras contratados por CONACYT, pero que no tienen seguridad, ni estabilidad laboral, no tienen ningún vínculo a cuando menos laboral, sólo están en un lugar físicamente, pero no pertenecen a la institución”.
4.2. Experiencias de evaluación de su producción científica
Uno de los ejes centrales de la producción de ciencia en este contexto es la incorporación de criterios de evaluación de la producción científica, de manera semejante a las medidas de productividad del sector privado. En la década de los 80 y los 90, los académicos no reportan como relevante en su momento, antes bien, manifiestan libertad total en la investigación, la posibilidad de trabajar arduamente con los estudiantes y de construir alternativas para la formación de recursos humanos a nivel licenciatura y posgrados.
Por el contrario, para los investigadores más jóvenes la forma de producir ciencia significó la reproducción de modelos internacionales, muchos de ellos aprendidos en sus experiencias de educación en el extranjero. Efectivamente, un joven investigador, nos contó su experiencia con las publicaciones de acuerdo con los criterios evaluados por el SNI, producto de sus estudios en el extranjero – Europa. Nos contó Tito, mexicano, miembro del SNI, nivel III, con 13 años en el sistema: Yo estudié mi doctorado en una Universidad Europea en la que me encontré con profesores que me conectaron con una ciencia de frontera. Al regresar a México, yo ya tenía tres publicaciones en revistas de ranking mundial, así que ya conocía los parámetros para este tipo de publicaciones. Las experiencias de movilidad lo introdujeron en las dinámicas de la cienciometría y los estilos de publicación en estas revistas; estas prácticas se incorporaron a su quehacer científico, le facilitaron hacerse visible en ciencia global mediante publicaciones y redes académicas.
Y es que, hablando del afán por los puntos en la academia mexicana presente, nos comentaba Juan, mexicano miembro del SNI, nivel III, con 32 años en el sistema lo siguiente: Un gran problema que enfrenta la investigación, y las instituciones de investigación y académicas, es la perversión de los puntos, de las instituciones y de los individuos, de los investigadores, en el campo de las grandes corporaciones, se habla de un efecto perverso, en cuanto se hizo el sistema de compensaciones especiales. El tema de los puntos se extiende a las instituciones, a las instituciones no nada más a los investigadores, se extiende a las instituciones en cuanto tu porcentaje de graduados, pues por ejemplo cuando yo terminé la carrera de la maestría de economía, en mi institución nos graduamos uno de cada tres alumnos, ahora se gradúan diez de cada diez lo que sea, entonces tenemos cien por ciento de eficacia. Entonces se están graduando en serie, hay títulos, pero no hay doctores, realmente.
Por otra parte, para Lupe, las evaluaciones del SNI le dejan un profundo sinsabor por la contradicción que nota en el sistema. Unos son los criterios del CONACYT para fomentar modos de producción ciencia con incidencia social, ante lo cual ella no se siente ajena, antes bien, siente que coincide con la forma en la que ella ha liderado la ciencia en los últimos años y los dictámenes que expide el SNI, al exigirles artículos indexados y publicaciones en revistas internacionales. Por un lado, se fomenta la ciencia local, pero, por otro lado, se evalúa y se estimula, aun económicamente, la ciencia internacional.
Y es esa ciencia internacional con la que muchos no se sienten identificados, pues no tiene el impacto que ellos desean en sus contextos locales, nadie nos va a leer, ni siquiera nuestros colegas, pues hasta nos exigen publicar en inglés, imagínese, no me citan en español, mucho menos que lo van a hacer en inglés. Es un círculo vicioso que solo favorece la evaluación individual, pero que lejos está de tener el impacto que dicen quieren medir.
A Ilse, las evaluaciones le significan estrés, trauma y desconcierto. Con énfasis de molestia extrema, se queja de las ineficiencias del sistema empezando por las bases de datos que lo alimentan. Considera que es una falta de respeto con sus colegas investigadores y que todo hace parte de un entramado excesivamente burocrático en México, que hace que algo sencillo, se convierta en algo demasiado tedioso. Por su parte, Romeo, mexicano, miembro del SNI II, con 31 años en el sistema nos cuenta que las evaluaciones dependen también mucho de las comisiones, grupos y de qué tan conocido seas. Es decir, son sumamente subjetivas.
La necesidad de permanecer en el sistema le llevó a Ilse a abandonar su investigación aplicada, para enfocarse en los vínculos con redes académicas internacionales, que le facilitan la publicación en revistas internacionales y la ejecución de proyectos de investigación conjuntos. Eso es lo que al sistema le interesa, entonces ¿para qué desgastarnos tanto? Para otros como Noemi, mexicana, miembro del SNI II, con 18 años en el sistema, lo que nunca aceptará de las evaluaciones del SNI, es que se haya prestado para fomentar un colonialismo absoluto, al premiarnos por publicar en inglés y demás. Nuestros colegas no nos van a leer en inglés, nuestros estudiantes, tampoco. A los europeos no les interesa lo que nosotros con tanto esfuerzo escribimos en inglés, así que a mí sí me parece eso muy perjudicial para la ciencia mexicana.
Por último, este sistema de evaluación también deja vergüenzas en los investigadores, como nos lo contó Renata, de origen latinoamericano, miembro del SNI, nivel III, con 21 años en el sistema y adscrita a una universidad pública de la región centro de México. En su caso, de una evaluación a otra fue movida de nivel III a nivel I, el siguiente periodo nuevamente le otorgaron el nivel III, sin comprender mucho las razones detrás de la calificación, pero fue tan difícil la situación que vergüenza le daba ir a su trabajo. El gran problema del SNI, ha sido la rigidez de un sistema que en sí mismo da lugar a la perversión, a la simulación y a la falta de transparencia de sus miembros. El estímulo llama tanto la atención, que muchos hacen lo que tengan que hacer para permanecer en él. Otro problema del SNI, es que fungió como un ente pasivo y su adaptación se dio sin reparar en la política de ciencia y tecnología mexicana. Prevaleció cumplir con los criterios internacionales, que garantizar unas condiciones de igualdad para los miembros de la academia mexicana en general, entre los que contamos a los docentes, tiempo completo y hora cátedra, a los auxiliares de investigación y docencia y por supuesto a las y los investigadores. Este énfasis por la investigación hizo que muchos, en el afán de conseguir los puntos necesarios para la evaluación, se olvidaran de la docencia, de la formación de recursos humanos en la academia, pues ser docente, no paga, como decían muchos de ellos.
4.3. Percepciones frente a indicadores de productividad
La participación en la ciencia global trae consigo las presiones de la competitividad en el mercado. Para competir, hay que ser productivo conforme a los criterios que se plantean, rasgo característico inicialmente de la industria privada, ahora permeado a todos los sectores. Nos cuenta Mario, miembro del SNI III, con 13 años en el sistema que heredó su nivel de productividad del sector privado, donde trabajó como ingeniero en los Estados Unidos hasta los 30 años; Aprendí mucho, pero tuve que retirarme por motivos de salud. Al regresar a México, me invitan a hacer una maestría y luego, luego ingreso al doctorado en una universidad pública al norte de México. Por contactos que hice en el doctorado, me vinculé a una red de investigación que motivaba mucho la publicación en JCR en Europa. Entonces, como venía acostumbrado a trabajar y trabajar en el sector privado, pues me esforcé por publicar mi primer artículo, y luego otro y otro. Así aprendí la dinámica de las publicaciones internacionales, al presentarme al SNI, yo tenía más de lo que necesitaba para el nivel y rápidamente ascendí al III. Vale resaltar que sus experiencias previas en contextos de habla inglesa facilitaron la escritura de artículos científicos en inglés, los cuales publica en revistas europeas y norteamericanas. Su experiencia da cuenta de varias patentes en las que ha participado, las cuales ha registrado en el exterior, pues denuncia los demorados trámites en oficinas de patente mexicanas, gracias a la burocratización de los procesos.
El SNI se sustenta en la realización de labores de investigación y de manera complementaria, otras labores en la academia. Productividad se convierte en la palabra clave para ascender en el SNI y acceder a los beneficios y privilegios que los diferentes niveles le otorgan. Sin embargo, mucha de esa productividad se mide con las citas sobre las publicaciones y ahí es que se complejiza todo el proceso de evaluación. Junto a la palabra productividad, se plantean términos como la calidad de las investigaciones y la competitividad, originarios del ámbito del mercado como rectores de la actuación de las universidades y criterios de evaluación y medición de estas. En las últimas casi cuatro décadas, el SNI se constituyó en el primer y principal instrumento para jerarquizar diferencialmente la productividad y la formación de recursos humanos a nivel individual en la investigación y para corroborar, en sus dos categorías más altas, la reputación de unos cuantos dentro de un universo de por sí seleccionado (Didou & Gérard, 2010).
La coautoría de productos de investigación es otra práctica común de la academia, no tanto por la co-construcción del conocimiento, sino porque favorece la cantidad de publicaciones, en las que conviene ser primer autor, pero en los acuerdos de trabajo, muchas veces se intercala este puesto por cuestiones de indicadores. En palabras de Karina, de origen europeo, miembro del SNI III, con 23 años en el sistema la vida en la academia se convirtió en una lucha por la sobrevivencia “Una lucha mucho más feroz por obtenerlos los estímulos del SNI, que muchas veces implica una lucha a toda costa, sin importar aspectos éticos y aspectos incluso de vínculos no horizontales entre colegas”. El individualismo característico del neoliberalismo premia el que más productos tenga, sin importar como los alcanzó, si los escribió o los plagió y mucho menos la relevancia social que tenga para la sociedad en la cual se produce. Aquí se cumple claramente, aquel proverbio chino, hemos llegado más rápido, pero no hemos podido llegar más lejos, pues caminamos solos.
En el interés de alcanzar los indicadores de productividad que permiten tener una evaluación favorable en el SNI, muchos investigadores accedieron a pagar para que le publicaran su paper - artículo en revistas científicas internacionales, afrontando la enorme paradoja de tener que pagar para descargar su documento nuevamente, realizando un doble pago que no beneficia más que a las editoriales, al constituirse un sistema cerrado en el que se paga para acceder al conocimiento, encontrando rasgos de la mercantilización de la ciencia.
4.4. Prácticas de internacionalización
En la industria global del conocimiento (IGC), la pertenencia a redes de investigación dejó de ser un tema de preferencias o de voluntades. El 100% de las y los investigadores participantes del sondeo manifestaron su pertenencia a redes a nivel nacional e internacional, en las cuales se fortalece el intercambio de conocimientos, las agendas de investigación, los proyectos de investigación o de publicación conjuntos, la realización de eventos académicos organizados entre otras actividades académicas.
Pese a las dificultades de trabajar en red, las y los académicos de las CS manifiestan su necesaria interacción para fortalecer su vida académica. Si bien las experiencias internacionales pueden abrir caminos para la carrera profesional en lo individual, en lo colectivo presenta un riesgo difícil de controlar y es la incursión de agendas de investigación, que, si bien satisfacen indicadores internacionales, no dan respuesta a las necesidades de investigación en el contexto local. Noé, investigador de Universidad Pública de la región Occidente de México, miembro SNI II, con 27 años en el sistema, menciona que percibe divorcio total entre las universidades y la realidad. Se está enfocando a temas que son irrelevantes para el país, desde el punto de vista económico, político y social.
Por su parte, Lida, investigadora en una institución pública de la región centro de México, nivel II, con 32 años en el sistema, menciona que la Academia está ausente en este país, es decir, vivimos como en esta burbuja, si estamos en la Academia, pero tenemos que producir artículos, para el extranjero. En gran parte, es porque se premia más que se publique cosas que no interesan al país que las que realmente podrían favorecer políticas o cambios en lo local.
Incluso, encontramos a Renata, de origen latinoamericano, SNI III, con 21 años en el sistema, quien, desde una mirada crítica, considera que la academia ha estado centrada en sí misma, dándole a su vez la espalda a agendas de investigación con pertinencia e incidencia social. La percepción general es que se tiene el corazón en México, pero el resto del cuerpo en la competencia por ser alguien en el ámbito internacional.
A pesar de venir de Europa, Ilse, miembro del SNI III, con 13 años en el sistema, comenta que, comparando los Sistemas de Ciencia y Tecnología de su país, eso del SNI también es la clásica medida neoliberal, o sea, te pongo la zanahoria y brincas, claro. Y si brincaste, ya no te quieres salir. Ya los humanos estamos un poquito condicionados de que operemos así, pero yo creo que en principio debe de haber formas mucho más cooperativas y mucho más humanas, porque el Sistema nos trata como si fuéramos máquinas.
5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los miembros de la academia mexicana en ciencias sociales han navegado las pautas del neoliberalismo incorporando a sus subjetividades convenciones neoliberales que moldearon su habitus científico. En los hallazgos de este estudio, se hicieron evidentes perspectivas individuales de las y los investigadores, quienes desde sus diferencias y posturas, construyen la línea base de políticas de ciencia y tecnología en las ciencias sociales que aborden desafíos planteados por el relevo generacional, por las diferencias regionales, por la transversalización de la política de género en la ciencia, pero sobre todo, por los retos planteados por un mecanismo evaluador de las ciencias sociales que garantice la pertinencia de una ciencia vinculada con el desarrollo local.
Desde las perspectivas individuales se construye una percepción colectiva que da cuenta de la incorporación de modos de producción del conocimiento alineados con la ciencia global, lo que significó para mayores y jóvenes mejores evaluaciones, pero para las ciencias sociales en general, un impacto que da cuenta de la evolución de las mismas en México, o dicho en palabras de algunos “de la involución” de estas, al alejarse de la reflexión local y contextual por perseguir criterios de calidad y pertinencia internacional, que son evaluados con mayor puntaje. Otro rasgo relacionado con la evolución de las ciencias sociales en México es la pérdida de la autonomía investigativa, situación que no percibe mejorar con las nuevas políticas de ciencia en México abanderadas bajo PRONACES (Programas Nacionales Estratégicos), que, en palabras de muchos, limita aún más la libertad académica.
Así las cosas, el mecanismo evaluador que se vislumbra ante los hallazgos de este estudio debe incluir entre sus facetas diferentes formas de hacer ciencia social, ponderando en su evaluación la vinculación con los contextos locales, la pertinencia de la temática según los desafíos regionales, el impacto de los resultados en propuestas de desarrollo aplicadas y la articulación con actores sociales locales e internacionales. Por otra parte, este mecanismo evaluador, debe contar con comisiones de evaluación conformadas por igual número de hombres y mujeres, que considere tanto a los actores como a sus productos de conocimiento. De igual manera debe incluir una mediación entre los conceptos de productividad, competitividad, competencia y mercado global, afines con prácticas mercantilistas, así como mediciones en la cienciometría y el factor de impacto, en los que los niveles de ponderación no generen la inclinación hacia una ciencia global por encima de la local.
Finalmente, para que las ciencias sociales en México puedan seguir navegando las pautas del neoliberalismo, y del anti-neoliberalismo que pretende el gobierno de turno, requiere del ágil diseño e incorporación de nuevas pedagogías para la construcción de las ciencias sociales en los individuos, en las instituciones y en la academia en general, que se liberen de las lógicas burocráticas, de mercado y de poder y que faciliten su adopción y expansión en las nuevas generaciones como ciencia independiente, que da respuestas a un contexto socio cultural, que es ante todo glocal.
REFERENCIAS
Aibar, E. (2014). Ciencia oberta, encerclament digital i producció col-laborativa. En T. Iribarren, O. Gassol, & E. Aibar, Cultura i tecnologia: els reptes de la producció cultural en l'era digital (págs. 99 - 120). Lleida: Punctum. https://bit.ly/3NnrC0f
Bell, D. (1981). El advenimiento de la sociedad post industrial. Alianza. https://bit.ly/4817P0d
Delgado Wise, R., & Chavez Elorza, M. (2015). Claves de la exportación de fuerza de trabajo calificado en el capitalismo contemporáneo: lecciones de la experiencia mexicana. Migración y Desarrollo(25), 1-30. https://bit.ly/3XGMJPH
Drucker, P. (1993). Post Capitalist Society. Oxford: Butterworth Heinemann. http://pinguet.free.fr/drucker93.pdf
European Commission (1995). Europe and the Global Information Society – Recommendations to the European Council – Conference G7 - Raport Bangemann, Publications Office. https://bit.ly/4eg7EjI
Harvey, D. (2007). Breve historia del neoliberalismo. Alka. https://bit.ly/3Yo6pti
Ibarra Colado, E. (2005). Origen de la empresarialización de la Universidad: El pasado de la gestión de los negocios en el presente del manejo de la universidad. Revista de Educación Superior, XXXIV(134), 13 - 37. https://bit.ly/3Y3jPtf
Krippendorf, K. (1990). Metodología del análisis de contenido. Teoría y Práctica. Paidos.
Lander, E. (2006). La ciencia neoliberal. En A. Ceceña, Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado (págs. 45 - 94). Buenos Aires Argentina: CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. https://bit.ly/4exAITE
Mirowski , P. (2011). Science-Mart. Privatizing American Science. Harvard University Press. https://bit.ly/4f5U2b0
Neave, G. (1998). The evaluate state reconsidere. European Journal of Education, 33(3), 265-284. https://bit.ly/3U3rkz5
Ordorika, I. (2004). La academia en jaque. Perspectivas políticas sobre la evaluación de la educación superior en México. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. https://bit.ly/47LV1KS
Ordorika, I., & Lloyd, M. (2013). A decade of international univesity rankings: A critical perspective form Latin America. En Rankings and accountability in higher education (págs. 209 - 231). Unesco. https://bit.ly/3YoMACi
Peck, J., & Tickell, A. (2002). Neoliberalizing Space. Antipode, 380-405. https://doi.org/10.1111/1467-8330.00247
Pérez Mora, R. (2020). Los asedios a las academias: La pérdida de la autonomía y libertad académica en el campo de las ciencias sociales. En A. B. Rodriguez, Academias asesiadas: convicciones y conveniencias ante la precarización (pág. 180). CLACSO; Tuxtla Gutiérrez CESMECA-UNICACH. https://bit.ly/3XYm7eu
Polanyi. (2018). La Gran Transformación - Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo. FCE. https://bit.ly/4dNuFta
Torres, C., & Schugurensky, D. (2001). La economía política de la educación superior en la era de la globalización neoliberal: América Latina desde una perspectiva comparatista. Perfiles Educativos, XXIII(92), 6-31. https://bit.ly/3BwjdVj
Touraine, A. (1969). La societe post industrielle. Paris. https://bit.ly/489l9zi
Vasen, F. (2018). La "Torre de marfil" como apuesta segura: Políticas científicas y evaluación académica en México. Archivos de Políticas Educativas,, 26(96). DOI: 10.14507/epaa.v26.3594
Vercellone, C. (2004). Las políticas de desarrollo en tiempos del capitalismo cognitivo. En Capitalismo cognitivo, propiedad intelectual y creación colectiva. Traficante de sueños. https://bit.ly/4044JGr
Vessuri, H. (2014). Cambios en las ciencias ante el impacto de la globalización. Revista de Estudios Sociales 1(50), 167-173. https://doi.org/10.7440/res50.2014.16
Walker, V. S. (2017). Evaluation as a mechanism of the regulation of academic work. Case studies at universities in Argentina and Spain. Education Policy Analysis Archives, 25(108), 1-24. https://doi.org/10.14507/epaa.25.2681
NOTAS